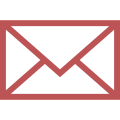“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!”, afirma César Vallejo en el comienzo de Los heraldos negros, uno de sus poemas más conmovedores. No dice, como tal vez diríamos nosotros: “Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé”. No. Dice en primer término: “Hay golpes en la vida”, coloca una coma para respirar, y agrega,ahora, para que se acentúe el adjetivo en plural: “tan fuertes…” Y enseguida ese: “Yo no sé!”, como forma de expresar su perplejidad por la magnitud del daño que esos mazazos producen. “Golpes como del odio de Dios”, capaces de abrir “zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.” Y pegado a ello reflexiona: “Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la Muerte.”
La muerte de nuestra querida compañera y amiga Graciela Maglie, es uno de esos terribles golpes que nos puede dar la vida y, sin duda, también la muerte como señala Vallejo, porque una y otra, vida y muerte,están unidas indisociablemente en este viaje a veces breve, otras más largo que realizamos los mortales por la tierra, ese valle de lágrimas como algunos lo han definido, pero también, no deberíamos olvidarlo, un espacio en el cosmos donde más de una vez la existencia se ilumina con los destellos de la felicidad. ¿Quién podría negar, entre los que hoy sienten profundamente el dolor de su pérdida, el enorme regalo que la vida nos brindó de conocerla, la dicha de poder disfrutar de su amistad, de su calidez de persona, de su risa contagiosa ante el humor de los otros o de su condición de anfitriona ejemplar, que no cesaba de cuidar que sus huéspedes se sintieran bien?
Graciela fue una de esas mujeres que dejó un rastro poderoso en la vida de los otros: con su integridad humana, con su sensibilidad para rechazar las injusticias sociales, con su incansable labor en defensa de los derechos de autores y autoras, con su actividad desde muy temprano en apoyo de la dignificación de las mujeres, con su obra escrita para el cine y la televisión y su generosa inteligencia y disposición a oír y conectarse con los demás. Y, por supuesto, con su total entrega al amor de su familia, de sus padres, primos y hermano; de su querido esposo, el amigo Miguel Nanni, su hijo Lucas y los dos nietitos que él les dio a ambos
De verdad, y sin temor a exagerar, pocas veces presencié en un entierro como el suyo o en las distintas charlas con integrantes de la entidad posteriores a ese hecho, un sentimiento de pesar tan unánime por su ausencia, por su muerte, porque a pesar de tener ya 79 años –el 19 de enero próximo iba a cumplir 80, un punto de la existencia donde la posibilidad de pasar a ser solo recuerdo se afianza día a día-, se la veía, hasta hace un mes o dos antes, bien, con energía. Y para muchos enterarse, de pronto, de su fallecimiento –salvo aquellos pocos que estaban al tanto del duro diagnóstico que ya le habían transmitido sobre su salud- fue una sorpresa.

Incluso, muchos de los que la frecuentaban con cierta regularidad en la entidad ni siquiera sabían la edad que tenía, porque no representaba los años que acreditaban sus documentos. Será difícil para quienes la conocimos lidiar con el vacío que deja su desaparición. Es cierto que, los que ya tenemos algunos cuantos años nos vamos acomodando cada vez más a la idea de que la vida es finita y que todo tiene su epílogo. Y que, en algún momento, que puede ser sorpresivo, pero no imprevisible, aparece el límite, el cartel de llegada. Y, al mismo tiempo, de partida hacia el descanso definitivo, hacia nuestra última condición, que es la de materia evaporable.
Entretanto, y como una de las mejores músicas que podemos brindar a nuestro espíritu en esta espera, tenemos la suave brisa de los recuerdos, que nos endulzan el corazón y nos prueban que también crecimos y vivimos –me refiero a los que pudimos concretarlo y no a aquellos condenados al desgarro permanente-, encuentros y relaciones maravillosas con determinadas personas, esas que ya son parte inextinguible de nosotros mismos y que no piden permiso para visitarnos en los sueños o de configurarse en la irrupción repentina de una anécdota que contamos y en tantos otros hechos que nos permiten evocarlos. He dicho ya bastante de lo que quería expresar sobre Gracielita, así en diminutivo la llamábamos algunos amigos y yo mismo. No me extenderé sobre otros aspectos de su trayectoria y su obra, ni a la conocida cantidad de premios y distinciones que recibió por sus trabajos, porque en el portal de Argentores, al día siguiente de su muerte, en julio pasado, se escribió una muy informativa y clarificadora reseña, que cualquiera puede consultar en la web.

Tampoco abundaré en anécdotas sobre nuestra entrañable amistad, pues ya escribí sobre el tema una nota en la revista Florencio de hace algo más dos años, en ocasión de ser distinguida por Argentores con el Gran Premio de Honor a la Trayectoria a la trayectoria del año 2020. Y no quiero abundar ni cansar. Transcribiré tan solo y para terminar este artículo unas hermosas palabras con que la evocó, muy emocionada, la autora Ivonne Fournery, una de sus mejores amigas en Argentores. Y, a continuación, dos anécdotas, que revelan con claridad ese extraordinario perfil de amiga que cultivaba Graciela con aquellas personas a las que quería mucho, ese compromiso emocional y afectivo indefectible, sin recortes que volcaba en esas relaciones.
“Conocí a Graciela –dice Ivonne- gracias a Clara Zapettini. Yo estaba haciendo no me acuerdo bien qué cosa en ATC y Graciela le preguntó a ella si conocía a alguien para ayudarla en un trabajo que estaba haciendo en Nueva lunas, una serie para la que ella necesitaba ideas para avanzar en algunos capítulos. Y Clarita me recomendó a mí. Y así fue que la conocí. Yo le presenté seis o siete cosas. Cada idea que le daban estaban desarrolladas en unas seis o siete páginas y, por supuesto, con el acuerdo de que ella podía hacer con esos textos lo que quisiera. Pero el talento con que Graciela podía articular esas páginas que le había pasado y poner su contenido –o sea, lo que yo quería decir- al servicio de una historia central que empezaba y terminaba cada vez, era increíble. Una de esas historias se llamóCarambolas a tres bandas, que era la que más nos gustaba a Graciela y a mí. Y después nos volvimos a encontrar acá, en Argentores. Y ese encuentro marcó ya una fraternidad profunda, realmente muy profunda. Recuerdo que a menudo yo esperaba el fin de la reunión que la Junta hacía los días fijados para ese encuentro, para ir con ella y Elio Gallipoli al bar que estaba en la esquina de Peña y Ayacucho a charlar. No puedo olvidarme de esos ojos de Graciela, que hablaban al contarte una historia. Era un ser impresionante, de una generosidad extraordinaria que volcó en su relación con las personas y sus compañeros y amigos, y en su labor en la entidad en defensa de los derechos de autores y autoras. Imposible olvidarse de ella.”

La primera de las anécdotas que anuncié antes involucra a la cantante y actriz Cecilia Rossetto, con la cual Graciela mantuvo también un lazo amistoso largo y fructífero. Días atrás, luego del entierro de nuestra amiga, llegó a mi computadora un mail enviado por Cecilia donde me mostraba una carta escrita por Graciela en octubre de 2002, encontrada entre sus papeles. En esa fecha, Cecilia estaba aún radicada en Barcelona. Graciela le contaba en su misiva que había escuchado hacía unos días un CD donde Cecilia cantaba varios de sus temas y le confesaba: “No logro desentrañar el misterio de tu fórmula incomparable donde pueden convivir tanta intensidad, tanta pasión y tanto buen gusto.” Y luego agregaba que, repasando las páginas de un libro, había ubicado también una dedicatoria de Cecilia donde decía: “Hermanita mía. Hoy como nunca mi corazón está hondamente con vos. Te quiere, Ceci.” A lo cual, Graciela añadía: “Me puse a llorar. Pienso en toda la felicidad que nos has dado y nos das. Pienso en el tipo ese de Barcelona que dijo que se podía vivir tres años con tu recuerdo y te digo que se quedó corto.” Luego, Graciela le pedía que consiguiera un mail para lograr un contacto más rápido y regular, señalándole que era fácil y que, con una comunicación más frecuente,podía mitigar un poco la pena que le causaba extrañarla tanto. Y redondeaba: “Te escribiríamos boludeces, pero serían nuestras boludeces”. Así, con esa desbordante fuerza afectica, nunca solemne y sí de una espontaneidad graciosa y plena, se dirigía Graciela a sus amigos y amigas, les hacía saber cuánto los quería.
Finalmente, la segunda y última anécdota. El día que falleció Graciela, el 7 de julio de 2023, me llamó a mi teléfono Haydée Bertelotti, otra amiga del alma de ella y mía también, para anunciarme el deceso. Estaba desolada y apenas podía pronunciar palabras. Su relación amistosa con Gra procedía de los años de la adolescencia. Eran grandes amigas de toda la vida y de verse muy seguido, porque, para mejor, vivían a dos cuadras una de la otra. Y habían hecho, además, varios viajes en grupos de amigos y también ellas dos solas. Me contó, como pudo, que dos días antes de morir, Graciela, que había pasado varias semanas muy dolorida y trataba de hablar lo menos posible, la llamó para decirle que se empezaba a sentir mejor con el tratamiento que le habían dado y que, además, tenía muchas ganas de ver a sus nietitos. Y a la primera que se lo quiso comunicar fue a ella, a la que quería tanto. Eso me hizo acordar, que en unos de esos días previos a su fallecimiento me llamó también a mí para pedirme disculpa porque en una llamada anterior me había dedicado muy poco tiempo debido a los dolores que sufría. Me quedé helado ante tamaño gesto y apenas pude balbucear: “Pero Gracielita, cómo te vas a disculpar por eso. En todo caso, soy yo el que tengo que pensar si no fui inoportuno al llamarte ese día”, le dije. Y me respondió: “No, es que me había quedado preocupada por si te sentiste mal. Vos sabés que sos uno de mis amigos más queridos”. Así era Graciela y así con esa grandeza espiritual, con esadelicadeza infinita, las vamos a seguir recordando los que la quisimos. El tipo de Barcelona al que ella se refería y afirmaba que se quedaba corto cuando decía que uno podía pasarse tres años con los recuerdos de Cecilia Rossetto, también se quedaría corto, muy corto, respecto de Graciela. A ella, cualquiera de los que la hemos querido la recordaremos por todo el tiempo que sigamos viviendo.
César Vallejo sostenía en el poema “Espergesia”, que cierra el libro Los heraldos negros, que él nació un día en que Dios estuvo enfermo. Podríamos afirmar, parafraseándolo, que también estuvo enfermo cuando murió Graciela. Grave, agregaría el gran poeta peruano.
Alberto Catena