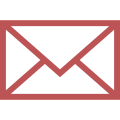Sergio Vainman y Jorge Maestro
Hay un territorio del recuerdo que es intocable. Capaz de soportar las peores tormentas y permanecer. Lo único que puede sobreponerse a la empecinada costumbre humana de olvidar. A veces, ese territorio pertenece a la infancia, otras a la juventud, o a la madurez, pero ni siquiera importa cuándo fue porque esa tierra no sabe de edades, ni de años, ni siquiera de días. Es simplemente un álbum con pedazos de la vida, retazos, recortes que la memoria, caprichosa y absurda, conserva solo para que tengamos claro de dónde venimos, qué somos, qué hicimos.
Acaba de morir Jorge Maestro, mi amigo de más de 60 años, mi hermano de la vida, mi otro yo. El Maestro Vainman del doble apellido para muchos que nos hicieron uno. Nos despedimos, la última vez, con un abrazo que anunciaba este final, previsto por su inteligencia y presentido por mi pesimismo.
Y ahora que él, con el cuerpo cansado de sufrir, cortó ese cable tan finito que lo unía a esta vida que lo maltrataba una y otra vez, yo me conecto a cosas que renacen en ese territorio inalcanzable para los demás y que, a la vez, me cuenta quién fue Jorge, me hace acordar a todo lo fui y soy, a lo que nos trajo hasta aquí en este largo viaje. El recuerdo vivo de los pupitres escolares pegados en el Mariano Acosta, el de los primeros ensayos adolescentes con palabras inseguras y un teatro que empezaba a ser la forma de mostrarnos al mundo como dupla, el de nuestros esfuerzos y nuestras decepciones, de melancolías ocultas y complicidades secretas, de peleas empeñadas espalda contra espalda para defendernos de un mundo difícil, el de haber funcionado en una simbiosis tal que nadie supo nunca qué parte de las obras escribió uno y qué el otro. Son fotos en blanco y negro, pequeñas postales de lugares y emociones compartidos, videos cortos de temas cotidianos. Nada extraordinario, nada digno de escribirse en un ensayo y sin embargo, sólido como un baúl cargado de emoción, integrado en la piel, describiendo el pasado.
Esas imágenes y esos sonidos no alcanzan para una película, solamente cuentan para mí y resultan casi imposibles de compartir, porque están impresos con tinta invisible y grabados en una frecuencia que no exhibe ninguna plataforma. Son los recuerdos que se guardan entre hermanos, como bien o como mal de familia. Esas cosas chiquitas que te pasaron quién sabe cuándo y de las que nadie más se enteró, y que a ninguno contaste porque ya estaban compartidas y bastaba. Porque ser hermanos es, precisamente eso, compartir la bitácora de viaje.
Probablemente, la relación entre hermanos sea la más difícil de llevar adelante. Porque se compite y se compara, se ama y se pelea al mismo tiempo. Porque es un espejo deformado y una medida humana que nos contempla, alguien que nos acompaña, nos juzga, nos quiere y nos protege y al que queremos, protegemos y juzgamos todo el tiempo. El primer par y también el primer impar. Todo junto, todo mezclado como en ese territorio del recuerdo donde las fotos se mezclan y remezclan hasta formar esa pasta de dolor y sonrisa que evoca al que no está.
Escribo con la inútil esperanza de exorcizar la tristeza y porque es la única manera que tengo de dejar salir a los fantasmas y a los terrores que te asaltan cuando un igual se va. Pero, a la vez, admito la derrota: no puedo alejar la tristeza ni a los fantasmas. Están ahí. No me acechan ni me exigen, me acompañan.
Solo una virtud tiene la evocación del territorio del recuerdo: en él nadie sufre ni se angustia. Está limpio de dolores y sufrimientos. Tiene luz y borra las tinieblas. Resplandece y deja correr las lágrimas que lavan el dolor de haber perdido a un grande de verdad, esos que se imponen sin aspavientos ni artificios, porque están hechos de madera noble, la que construye cunas y catedrales con la misma simpleza, la rama que nace del corazón de los buenos.
Shalom, Jorge, mi hermano.
* Autor. Vicepresidente de Argentores