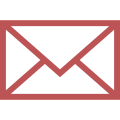Enrique Santos Discépolo
En una nota anterior analizamos cómo la novela se desentendió del fenómeno de la inmigración, que a mediados de la década el 20, del siglo pasado, ocasionó que en Buenos Aires hubiera más extranjeros que nativos. Y recordamos la tesis de George Lukács, según la cual cada época se expresa en el arte que más le conviene. Entonces, nos preguntábamos: ¿el teatro ocupó ese lugar, que la novela dejó vacío?
Empecé a ir al teatro a mediados de la década del 40, cuando todavía quedaban vestigios de la época de las grandes compañías y las enormes salas. Crecí junto al parque Rivadavia. Formaba parte de una barra que aparte de jugar a la pelota, estaba abierta a otras propuestas. Un juego consistía en que alguien entonaba un tango, el que quisiera, y otro tenía que hacer la mímica de lo que iba sucediendo. Solo recuerdo uno:
“Yo soy la muchacha del circo…”
Cantaba uno mientras el otro, para regocijo de los presentes, hacía de mujer, se tomaba de la rama de un árbol e intentaba acrobacias. Este pibe, el acróbata, una vez, sugirió ir a la calle Corrientes a ver una obra de teatro. “¡Dicen que el actor sufre un infarto al final del segundo acto y hace todo el tercero con una mano temblando!”. Comentó. El actor era Enrique Santos Discépolo en su obra Blum. Fui con él, y como llegamos sobre la hora, el boletero nos dio primera fila, las entradas especiales que no había podido colocar esa noche. Efectivamente, Discepolín, como lo llamaban para diferenciarlo del hermano dramaturgo, hacía el último acto frente a una sala llena, con una mano temblando. ¡Era la primera vez que iba al teatro! ¿Fue un anuncio?
Era la mejor obra de una cartelera muy pobre. Por ese entonces vi también ¡Qué noche de casamiento!, con el gran actor Francisco Charmiello. Era para ver a uno de los actores de reparto, que había conocido en la casa de una actriz de radio, cuyo hijo era también de la barra, y me sirvió para crear el protagonista de mi primera obra. A este actor, Charmiello le pegaba una cachetada ficticia; él se agachaba y juntaba las palmas para que el sonido igual llegara a la platea. El truco, tonto como era, fascinaba. La sala, ubicada en el barrio de Constitución, estaba repleta.
Una vez acompañé a mi tía Teresa a un teatro que estaba cerca de su casa, en el barrio de Boedo. Ella iba con una bolsa, igual a cómo iba al cine. Y mientras veíamos la obra, interpretada por dos cómicos graciosos, sacaba sándwiches, esgrimía un sifón y servía soda. A nadie le molestaba; la gente hablaba, se levantaba de su asiento, caminaba con el pasillo del medio, mientras el espectáculo seguía. ¡Tía, fuiste una precursora de la era pochoclera!

Babilonia
La mano temblando, la falsa cachetada, un sifón en acción, eran los estertores finales de un teatro que ya había originado una reacción: en 1930 aparece un teatro muy exigente, donde los actores no buscan cobrar dinero sino una comunicación significativa con el público. Es el teatro independiente, que muta todo el tiempo y hoy está más vivo que nunca. Igual, antes de la aparición de este teatro alternativo, en medio del teatro comercial, surgen autores y aparecen espectáculos de envergadura. En la época que tomamos en cuenta, en la que ocurre la “gran invasión” de extranjeros, dos grandes obras argentinas se estrenan a mediados de la década del 20: son Babilonia y El organito, ambas de Armando Discépolo, esta última escrita con su hermano Enrique.
La primera sucede en una mansión de clase alta. Todos sabemos lo que son esas grandes mansiones, de dos pisos por lo menos, y una lujosa escalera que baja de los dormitorios hacia el hall de entrada. En algún lugar se encuentra el enorme comedor con una mesa para muchos comensales. Las vimos en muchas novelas, por ejemplo, en una famosa de Manuel Mujica Láinez donde metafóricamente la casa habla. También en el cine nacional y en el extranjero de época. Bueno, la obra de Discépolo sucede en un lugar así, pero con una característica que la hace singular, única. La acción pasa abajo, en la cocina, que es donde se cocina todo.
Arriba, nos dicen los de abajo, la gente fina, rica, come, baila, se ríe, festejando el compromiso de la hija del dueño de casa. En la cocina se procura que nada les falte para que arriba la felicidad sea completa. El arriba y el abajo nunca se marcó con tanta claridad. La conexión se hace cuando la dueña de casa, la novia y finalmente el señor, en distintos momentos, y por diferentes razones, bajan majestuosamente por la escalera, que adivinamos no tiene nada que ver con la escalera principal. El abajo, es un claro símbolo. Es donde los galeotes reman para que el barco ande. Los remos se mueven para que la vida siga.
Sí, abajo es una verdadera Babilonia, que marca a Buenos Aires para siempre. Hay españoles, italianos, un chef francés, el chofer que entra y sale y que es alemán, y por último el criollo, Eustaquio, un aparente mozo que está ahí, estudiando el lugar, preparándose para hacer un gran robo. La obra no tiene héroes ni personajes positivos. ¿Será por eso, que se acusa a este gran autor de ser un imperdonable pesimista?
Escuchemos la opinión de Piccione, el chef:
Piccione: “¡Esto e inaudito…! No se ve a ninguna parte del mondo. Solo acá. Vivimo en una ensalada fantástica. Estamo a la tierra de la carbonada: salado, picante, agrio, dulce, amargo, veleno, explosivo… todo é bueno: ¡a la cacerola! ¡Coma, coma o revienta! Ladrones, víttimas, artistas, comerciantes, ignorantes, profesores, serpientes, pajaritos… son iguale: ¡a la olla…! Te lo báteno un poco é te lo bríndano. ‘¡Trágalo, trágalo o reviente!’ ¡Jesú, qué Babilonia…!” (Y concluye:) “Es como la galera de un prestigitador, donde se transforma todo”.
Mientras observamos, sorprendidos, que Discépolo tiene una filosofía de vida semejante a la que vemos en los tangos de su hermano, escuchemos ahora cuál es la opinión del mozo argentino, Eustaquio: “La gran galera: mete un ruso quinielero y sale un señor con auto; mete un tarugo con clavos y sale un cavalier de frac: mete un tagai lustrapiso y sale un dueño de stú. El único que no entra en la galera es el crioyo. ¡Es un país este pa ustedes!” (Un detalle que nadie remarcó hasta ahora: en la primera página, donde el autor pone la lista de personajes, junto a sus nombres aparece su lugar de procedencia: italiano, criollo, napolitano, cocinera, francesa, mucama, madrileña, mucamo de comedor, gallego, mucama, gallega, mucama, cordobesa, chauffeur, alemán, etc.).
Arriba, se come, se conversa. En un lugar destacado, brilla un collar; regalo del novio a su querida novia. Abajo, todas son rencillas, pequeñeces. El gallego José, el mucamo de comedor preferido de los señores, gime en un rincón, consolado por su compañera Lola, mucama gallega. Atacado por una grave conjuntivitis, José vive lleno de odio hacia el criollo Eustaquio, que lo reemplaza y teme que le saque definitivamente el puesto.
José (A Lola, su mujer): “¿No ves que lo que a mí me ha costao doce años de méritos, de sacrificios, de inclinaciones y de bajezas -que hasta el espía he hecho y el denunciante-, él (por Eustaquio), con esa cara de imbécil y sus gracias de idiota, se lo ha conquistado en quince días? … De comedor no entiende nada, pero tiene simpatía, sabe sonreír y agacharse… ¡Me desaloja! ¡Me desplaza!” Por eso, poco después, convence, obliga, a su mujer Lola para que robe el exquisito collar y lo ponga en el bolsillo de Eustaquio, el maldito.
Isabel, mucama madrileña, muy bonita -en el estreno la interpretó Olinda Bozán-, opina así de la novia, a la que hace poco vimos bajar a la cocina, para pedirle a Otto que lleve un recado a su amante. Sí… ¡tiene un amante! Dice: “Y se casará con azahares, en el altar mayor, engañando a Dios a toda orquesta, y la llamarán ‘señora’. ¿Qué quiere usté? Viven arriba.”
En una obra cuidadosamente armada y hacia el final se suceden algunas escenas claves. En la primera de ellas que señalamos, los de abajo chusmean sobre el origen de los de arriba.
Isabel: “Estos (por lo de arriba), no me llegan al zapato. ¿Tú conoces bien la historia de esta casa? (Luego de comentarios varios). Fueron como nosotros.”
Más tarde la novia baja a dar la carta que mencionamos al chofer, y cuando la ven, el autor de la obra acota: “Se les ha apagado el brillo a todos. Son ahora lacayos”.
Después, se oyen aplausos. Piccione, el chef napolitano, es felicitado arriba por su impecable trabajo. Para un trabajador ¿hay algo más importante que el reconocimiento a su capacidad y dedicación? No. Mientras tanto, ha llegado la orquesta. Los invitados se ponen a bailar. Abajo, escuchan la música y la nostalgia gana a todos:
Isabel: “¡Oiga usté eso! ¡Oiga usté! ¡Mire si no es un chorro de luz…! ¡Ah, mi tierra…! Aquellas plazas, aquel sol, aquel aire, aquellas mujeres… ¡aquellos hombres!”
Y llegamos al momento culminante. Arriba, los padres de la novia observan que un mozo, en un descuido, mancha a un invitado. Después se dan cuenta del robo del collar. Y como todos sabemos, no hay nada peor para un empleado o empleada doméstica, que ser acusado se hacer mal su trabajo. ¡Y peor todavía, de robar! ¡Ahora todo el peso de la ley amenaza al culpable de la sustracción! Bajan a la cocina, la señora y después el “Cavalier” dueño de casa. Caen las caretas.
Emilia: (“recargada de brillantes, se empeña en quitarse 20 años; las ganas de mandar le han endurecido el gesto”, acota el autor). ¡Qué horror de gente! Vive rodeada de chusma una, de chusma que alimenta. Sitiada de gringos vive una. De gringos que saben cobrar no más. Cobrar y chismear. Pretenciosos… llenos de humos…”
El dueño de casa pide calma, tiene la casa llena de invitados importantes. Eustaquio, que ha descubierto que alguien ha puesto el collar en su bolsillo, rápidamente se lo pasa a otro. El dueño de casa quiere revisar a los sirvientes, porque está seguro de que, el robo, lo hizo uno ellos, aunque hay voces de protesta: (“no somos bestias, somos personas; a lo mejor el ladrón es un invitado; revise a los de arriba primero; o a su hijo Víctor, muchas veces los angelitos roban”). Cuando quieren revisar a Piccione, el mismo que hace poco había sido aplaudido, este explota ofendido, y le dice al dueño de casa:
Piccione: “¡Yo te conozco, cavalier Esteban Cocozza…! ¡Tú, sí! Stéfano el barbudo, marinero de Mihanovicho al noventa y cinco, contrabandista al puerto! (A la señora Emilia, que pide a los gritos que lo callen). ¡No me cayo, señora lavandera! (Por su marido). ¡Lo ho conocido descalzo, lavando la cubierta, con la gorrita e la pippa, cuando yo hacia el cocinero a la Juanita Eme!”
No vamos a contar, paso por paso, el final de una obra que merece leerse, varias veces incluso, porque representa mejor que ninguna otra las fuerzas en pugna, las contradicciones de esa época de formación de la Nación. Para destacar: el autor condena a todos. Y sustenta la vieja opinión, según la cual nadie en Argentina hace plata por derecha. ¿Es verdad? Por el momento consideremos que esta opinión vale para una excelente obra, Babilonia; para su inmensa intensidad. ¡Habría que ver si se puede elevar a principio nacional!
El organito
Ambas obras, Babilonia y El organito, siguen a rajatabla los principios de unidad de acción, de tiempo y de lugar, reglas imperantes en el realismo de la época, aunque en muchos lugares estos principios empezaban a cuestionarse, con resultado diverso. Si yo fuera director -a eso iba-, hoy, que las reglas están más laxas, comenzaría la obra con Saverio, el organillero, tocando con Mamma Mía, el acompañante, que pronto será despedido, por viejo y por pedir limosna mal, y la terminaría en la calle con Saverio tocando con su reemplazante, Felipe, “el hombre orquesta”, un pobre muchacho que le da todo lo que gana porque quiere que lo ayude a conquistarse a su hija Florinda. Tocarían, al final, después de la catástrofe que vivirá Saverio, por la huida de sus hijos varones y Florinda, su hija preferida, sin la que prácticamente no puede vivir.
El organito es un canto a la dificultad de subsistir. Ante todo, desenmascara el infundio de que todos los inmigrantes que llegaron se hicieron ricos. (Recordemos la maravillosa frase de Borges: “Los criollos cedieron, a los que venían, la Argentina material, porque de ellos era la espiritual”).
Es verdad, lo sé porque soy hijo de inmigrantes y crecí rodeado de ellos, un inmigrante se impone una voluntad férrea de progresar, para justificar el dolor que significó para él dejar la tierra en que nació. Pero no todos consiguen llegara adonde se propusieron. Vivimos en una sociedad que aconseja y premia la superación individual, el llegar a la meta, que sería tener dinero, porque el dinero es poder, pero no todos coincidimos en esa idea y muchos no pueden ni siquiera intentarlo, porque no logran superar traumas familiares, tienen problemas de ubicación social, y carecen de fuerza y talento para lograrlo.

¿Por qué uno es pobre? Y bueno, por todo eso que no puede superar. Y ahora recuerdo una frase de Albert Camus, que me surge siempre en estas circunstancias: “Un artista, un intelectual, no debe estar con los gobiernos que formulan políticas, sino con los hombres que las padecen”. Los hermanos Discépolo no escribieron sobre los inmigrantes que triunfan. Eligieron a aquellos que no lo consiguieron y, por lo tanto, sufrieron las consecuencias. El autor -Armando y Enrique Santos en este caso- no elige cualquier día para contar su historia. Elige, precisamente, aquel en que se produce un conflicto fundamental que cambiará la situación del protagonista y su entorno. En este caso, Saverio, un organillero que recorre Buenos Aires con un pajarito que extrae los “papelitos del destino” y un ayudante, que pide limosna mientras él toca, hoy va a tomar una decisión que cambiará sus relaciones con el resto de su familia: reemplazará a Mamma Mía, hermano de su mujer, por el así llamado “hombre orquesta”, Felipe. Lo ha seguido, ha observado como trabaja con otro organillero, y ha concluido que este aumentará sus ganancias. Le gusta amarrocar. ¿Se puede conversar con un personaje? Bueno, es lo que voy a intentar yo ahora. Sucede un milagro, salto el tiempo y voy a donde vive.
En un suburbio, en una cochera ruinosa transformada en habitación.
Y lo sorprendo justo en el momento en que sale, porque va a tirar un balde de agua sucia. Después, saca su organito.
- ¡Hola! -le digo-.
Saverio, en camiseta y con sombrero, repara desperfectos de un organillo de pata. Un gesto amargo y despreciativo arruga su cara. Tiene ojos chicos, guiñosos, acostumbrados al soslayo. Usa aros de oro. Habla fuerte o llorando. Tiene 50 años.
–¡Hola! -vuelvo a decirle-. Por la puerta entreabierta veo:
Sillas desvencijadas y de paja. Ropas colgadas de clavos. Un soporte de hojalata para loros. Jaulas. Baúles. Cajones. Suciedad. Verano. Son las dieciocho horas.
Tendidos en catres, están sus dos hijos varones, su hija y Anyulina, su mujer. Su esposa deambula por el lugar. Su hermano, Mamma Mía, está escondido. Sale su mujer.
Anyulina: (Por la cotorra). Es inútil, no quiere trabajar.
Saverio: Dejala sin comer.
Anyulina: Se le ha ido la memoria.
Saverio: Que se muera, entonces.
Anyulina: Está cansada: e vieja ya.
Me ignoran. Más adelante, sigue el diálogo entre los dos.
Saverio: ¿Te ha dicho algo tu hermano de que voy a salire col hombre orquestra?
Anyulina: No.
Saverio: Hoy va a venir.
Anyulina: ¿Aquí va a venir?
Saverio: ¿Tú no lo conoce a Felipe? Es extraordinario. Ayer, a Floresta, l´ho seguido de mientra trabajaba co San Pietro, l´otro organista. En cuatro cuadra ha yenado un bolsiyo. Extraordinario. Hace l´idiota, ¿sabe? (Imita sobriamente). ¡Ah, ah…! ¡Ah, ah…! E ríe, e baila, e salta. Un espectáculo. Eh, vale la pena darle lemosna.
Escucho como Anyulina defiende a su hermano. Sin fuerzas. Porque sabe la respuesta.
Saverio: Se ha puesto antepáteco, tu hermano. Ya no pide, comanda: “Dame limosna”. Se acabó. Me lo saco d’encima.
Los hijos conocen estos momentos. Cuando uno es despedido otros pueden caer en la volteada. Pero ya son grandes. Por eso veo que uno sale a protestar.
Nicolás: ¿Y qué quiere de mí? ¿No le he hecho tres años el epilético y dos el jorobado sin ver un cobre?
Saverio: ¡Uh, qué importancia le ha dado a esta joroba! ¿Hasta cuándo piensa sacarle el jugo? Yo sí que lo tengo a usté sobre el lomo como una joroba… (Por su hermano). Do joroba…
Siento que me ahogo. Le digo a Saverio, que me voy. Me dice que me va a acompañar hasta la avenida para que no me pierda. Antes, oye unas risas irónicas y se vuelve hacia los suyos.
Saverio: ¡Ah! ¿Ustede se piensan que gano esta sucia plata dando vuelta al manubrio? ¡La gano dando vuelta al alma!
Caminábamos. Había un viejo tirado en el suelo. Pibes descalzos jugaban con una pelota de trapo. Él me explicaba:
Saverio: Una noche, sen comida, sen techo, a la caye, con un hijo en este brazo e la nena al pecho de la madre, no encontramo un cristiano que creyese en Dios. La gente pasaba, corriendo, sen merar me mano tendida… “¡Morite! ¡Morite co tus hijos…!” ¡La gente… juh…! Aqueya noche supe hasta qué punto somo todo hermano… aqueya noche hic´el juramento: ¡Saverio, nunca ma pida por hambre…! ¡Saverio, sacale a la gente el alma gota a gota! Lo dije e lo cumplo.
Lo que conversamos después es intrascendente. Me explicó que un pintor de casas puede tomar ayudantes y finalmente controlar lo que hacen mientras consigue más trabajo, y gana más. En suma, ser un patrón. En cambio, el que mendiga no puede delegar la mendacidad porque pedir es un arte. Y puede encontrarse en la desagradable situación de tener que reemplazar a uno por otro. Como le pasaba ahora.
Nos despedimos sin darnos la mano.
Miscelánea
Conocí a Armando Discépolo en Argentores a fines de la década del 60´ bajo la presidencia de Edmundo Guibourg. Le habían puesto un escritorcito en el primer piso, al fondo del pasillo que conduce al área de contabilidad. Sospecho que la entidad lo ayudaba para compensar sus magros ingresos. Tenía 83 años y me decía, agitando los brazos y riéndose: “¡Sé que me voy a morir, pero no sé de qué, estoy sano!” Pero cuando le contaba que el grotesco que él había desarrollado era importante para la generación de autores a la que yo pertenecía, me miraba sin expresión. Hacía años que había dejado de escribir teatro. Roberto Perinelli cree que era el resultado de las terribles críticas que había recibido.
Le hice un reportaje para el número 2 de una revista de teatro que hacía por pedido de la entidad. Nunca salió, y se perdió el reportaje. Es una lástima. Armando Discépolo murió dos años después. En 1985 hice para la televisión un programa dedicado a Enrique Santos Discépolo, cuyos tangos me recorrían el cuerpo y el alma desde que entré a la secundaria. Él había muerto hacía un cuarto de siglo, pero Tania, su compañera -no su esposa- seguía viviendo en el departamento que habían compartido, en Córdoba y Callao, en el 4° piso si no me equivoco. Seguía siendo, a los 85 años, una mujer hermosa y altiva. Como sabemos, vivió hasta los 91 y cantó tangos hasta el final.
El departamento tenía los mismos muebles. Me señaló un diván: “Ahí Enrique se acostó un día y no se levantó más” me dijo. Los programas de radio Mordisquito, que había hecho por pedido de Raúl Apold, ministro de Informaciones de Perón, habían sido un éxito, pero lo habían separado de la gente que quería. “No podía caminar por la calle Corrientes sin que lo insultaran y le gritaran cosas horribles” me dijo. Y agregó: “Un día me tocaron el timbre; traían un auto deportivo hermoso, nuevo. ¡Es un regalo de Apold! Vení, asómate a la ventana! ¡Está abajo! ¡Te lo merecés! Pero él no se levantó. Ni siquiera quiso verlo”.
Amo El organito. Es un canto a la pobreza como no hay dos. Hay que tener estómago para escribirlo, y ellos lo hicieron. Los imagino en una habitación, uno sobre la máquina de escribir y el otro caminando, tirando frases los dos, que iban y venían mientras fumaban o tomaban mate.
-Bueno, yo corrijo esto y lo paso en limpio -diría Armando sacando la hoja de la máquina de escribir-. ¿Venís mañana a las nueve? -.
-No, a la mañana no; esta noche voy a escuchar una orquesta y después voy a cenar con el director -respondería Enrique Santos-. Hay un festival y quiere saber si compuse algo nuevo. ¡Nos vemos mañana a las 4, como hoy!
De pronto me aparecen imágenes del encuentro de un Guibourg muy viejo con mis alumnos, que felizmente grabé, y apareció en un número de Florencio. Ahí Guibourg es muy claro sobre la relación tormentosa de Armando con Enrique Santos, que de pronto lo trataba como un padre, ya que lo había criado por la muerte temprana de los progenitores. Le llevaba 14 años. También se decía que Armando tenía dificultades económicas y que Enrique Santos, que cosechaba sus buenos pesos con sus tangos, lo ayudaba.
En El organito, entre las múltiples lecturas de la obra que se pueden hacer, aparece una llamativa: Saverio contrata a Felipe, un muchacho ingenuo, enamorado de su hija, porque es una mina de oro. Baila, canta y Saverio llena su jarrito de moneditas. ¿Se dieron cuenta Armando y Enrique Santos de la similitud que había en su relación con la de Saverio con Felipe “el hombre orquesta”? ¿Habían proyectado sus conflictos en ellos? Armando y Enrique Santos eran dos personas sensibles y muy inteligentes. Descarto la posibilidad de que lo ignoraran.
De todas maneras, no es importante que se dieran cuento o no. Decisivo fue que, a pesar de eso, y de todo lo que se decía, escribieron la obra hasta el final porque la consideraban valiosa, y encima la estrenaron.
Ricardo Halac